“Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo.”
G. K. Chesterton
Si hubiese sido ateo, sin duda sería uno de los mejores. Me encargaría de llenar las lagunas filosóficas y del lenguaje que dejan filtrar los ataques de la crítica y me declararía un hombre entre paréntesis en la historia espiritual del mundo. Me ufanaría menos y demostraría lo que no creo, no con palabras, sino con acciones. Algo así, como que si niego a un ser supremo, creería en mí mismo, o en los demás, y trabajaría en esas dos áreas de forma paralela. Destruiría toda ética, escribiría otra, y después destruiría la mía, como un acto de libertad.
Al no existir Dios, reflexionaría, todo me estaría permitido, aunque no quisiera hacerlo todo, por prudencia, ya que el pueblo no entendería las palabras del sabio en su intimidad y toda acción impopular caería en juicio y difamación. Celebraría la muerte de Dios, pero a su vez, en mi integridad intelectual, festejaría por la muerte del hombre también. Porque un buen ateo ama la humanidad, pero odia al hombre. Seamos honestos, al contacto con las cosas y las personas, el hombre se va desvaneciendo.
Si no hubiese creído en Dios, leería con ahínco “porque no soy cristiano” de Bertrand Russell, “El Cristianismo develado” de Paul Dietrich, y porque no, “Memorias contra la religión” de Jean Meslier, aunque tales lecturas no bastarían. Estudiaría griego (y por suerte lo estudié) e iría a la raíz de palabras como fe (pistis), Dios (theos), reino de Dios (basileia tou theo), paz (eirene) entre otros para refutar toda pretensión intelectual que afirme y no dude.
No me encolerizaría con los argumentos que alguien presente, antes bien me armaría de ideas nuevas basadas en evidencia científica, como el funcionamiento del ojo, o la evolución de la mano. Temas en los cuales tendría que entrar con profundidad y seriedad, ya que los apologistas intelectuales no se vienen a cuentos, cuando un ateo como yo (si lo fuese) parafrasea a Darwin, o Carl Sagan, o Jay Gould, o Hitchens. Esa gente que debate con altura sabe. Y no solo afirman desde su fe (si es que tienen alguna) sino desde sus convicciones como pensadores. Crean lo que crean que es verdad, lo hacen con valentía y tenacidad.
Para catalogarme, primero revisaría porque no creo en Dios, si es por un quiebre emocional en mi vida, derivado de mi paternidad, o por los silogismos que la razón emite, cuando se piensa todo en términos matemáticos. Me alejaría de la sugestión de grupo, ya que el instinto gregario, unido a una no creencia particular, no se llama “comunidad” sino “congregación”. Sería ateo para mí mismo y para mi existencia interna. Cuestionaría que hablar a otros de lo que no creo sería un proselitismo absurdo. Pensaría que, si soy feliz sin creer, lo sería para mis adentros, ya que (y aquí nacería mi orgullo como ateo, si lo fuera) nadie entendería las cosas como las veo y las proceso en mi espíritu.
Dejaría de creer más en mi orgullo y me arrojaría a la duda continua, madre del conocimiento. Destruiría mis razones, ya que una colección de ellas sería un dogma a la larga y creería más en el hombre, aunque este no sea el centro del universo y reconozca que no hay más esperanza que la que existe entre una cuna y una tumba. Sería un filántropo y no un pretencioso.
Pero no soy ateo, más bien soy culpable de una pasión fuerte y comprometedora, soy spinozista, y en esa línea reitero que si fuera ateo, sería de los mejores, y mi defensa sería la palabra, mi escudo la razón y mi victoria la vida interior, ya que si otro cree lo que yo no creo, ya no sería ateísmo, sino pensamiento de grupo y pensamiento de grupo es religión.
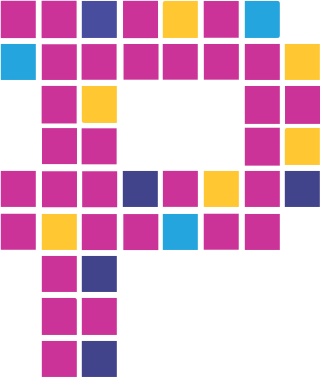

Deja un comentario