«Una novela es un mundo que se basta a sí mismo, pues no en vano cuenta con el más valioso y fatídico don del ser humano: la fantasía»
Heinrich Mann
Sucedió en una charla donde exponía ardorosamente sobre los cien años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por el arqueólogo amateur Howard Carter en 1922. Allí, en un salón atestado de libros y sillas, se encontraban mis amigos atentos a la secuencia narrativa, a mi dicción castrense, a los nuevos hallazgos históricos, incluso nos acompañaba el escritor Óscar Aguirre Gómez, quien había llegado de Egipto meses atrás y traía fotos de su viaje para amenizar la reunión.
En ese ambiente de historia y camaradería, de datos y comentarios, de risas y asombros, se encontraba una mujer al fondo del salón concentrada en la exposición, quien al finalizar el evento se abrió paso entre las personas y acercándose me dijo en voz baja: «Tengo unos libros únicos que pueden interesarle. Son raros. Se los venderé solo a usted. Hablemos por teléfono». Dicho esto, desapareció por el pasillo para no volver a verla durante una semana, mientras tomábamos fotos con el público y para el recuerdo, terminando así la sesión.
Pensando varios días el asunto, y luego del respectivo contacto con la mujer, aparecí a la semana siguiente en su apartamento con una botella de vino para celebrar el hallazgo bibliográfico. Con gran sorpresa comprobé que ella vivía en el segundo piso de un edificio de tres apartamentos, donde en otro tiempo vivió un reconocido intelectual pereirano, con el cual había perdido en una ocasión una importante partida de ajedrez, y de quien aprendí en su momento sobre música y libros.
Al ingresar, su apartamento olía a incienso y flotaban figuras esotéricas por todo el lugar: elefantes, atrapasueños, alfombras persas, bordados guatemaltecos, plantas extrañas, lunas y triángulos suspendidos en el techo. Incluso vi fotos familiares, radios antiguas y una pecera que parecía llevar meses sin lavarse, pues gravitaban, o algas, o partes plasmáticas de lo que en otro tiempo fueron peces alegres y bailarines.
Sin preámbulos, destapamos la botella de vino tinto, ya que atento y expectante por su ofrecimiento, me dispuse a escucharla en modo receptor. En su primer diálogo lanzó quejas sobre los escritores de la ciudad y contra el bibliotecario, el gordo de la barba y ojos feroces; luego habló del feminismo moderno y la cultura de la cancelación; y por último entró en el tema de la sexología.
Prestaba atención a todo ello como un escolar primerizo, mientras la mujer continuaba dando varapalos al cristianismo y su visión pacata del sexo; cargó balas contra la pornografía acusando la muerte sexual y el adormecimiento genital en el mundo, en especial entre los japoneses y los suecos; y relacionó el erotismo con la música, algo que, sinceramente, me pareció genuino.
En un momento de silencio y adormecido por la conversación me pregunté qué diablos hacía allí. Ella, por su lado, sin decir una palabra más de unos temas que no parecían agotados, se levantó de improviso y se dirigió hacia lo que parecía ser su habitación personal. Un suspenso inquietante se apoderó de mí, aunque esperé que regresara a la sala para al fin resolver el asunto de los extraños libros.
― Tengo esto para usted. Dijo en tono tímido y misterioso.
Y procedió a sacar de una malla morada y estampada con figuras geométricas dos efigies antiguas vaciadas en yeso cal muy fresco y todavía húmedo. La primera era una réplica de la esfinge de Giza, y la otra era una pirámide sencilla, sin adornos, más bien triste y mal hecha. Absorto por aquellos presentes, la mujer, sintiendo mis interrogantes internos, pasó a explicarme:
― Tutmosis IV -dijo- fatigado y luego de cazar leones en el desierto, se echó a dormir al lado de esta esfinge y tuvo un sueño. El monstruo le pidió -según ella- que cuando llegara al trono, la liberara de las pesadas arenas del tiempo que la sepultaban cada vez más.
―Y la pirámide… ¿Qué significa? Por favor explíqueme. Pregunté como un desesperado.
― Esta no es la segunda de tres, como se cree, es la tercera, la última, la de Micerino llamado «El penitente». Este gobernante fue más progresista que su padre y su tío en temas religioso-políticos, además enterró a su hija en el interior de una vaca de madera dorada, luego que esta se suicidara por deshonor.
Me encontraba confundido con esa cátedra sobre Egipto y pensé varias cosas, en especial, cómo se relacionaba todo aquello con el tema de los libros, por el cual había venido inicialmente. Miré la copa de vino a medio llenar, y cuestioné mi tiempo, incluso pude rememorar la anécdota del filósofo Bertrand Russell, pues esta amenidad me parecía una fiel copia del momento.
Según se narra, un hombre llegó a casa del filósofo diciendo:
― «He venido para consultar con usted una cuestión filosófica que tiene para mí una gran importancia».
Al entrar y mirar los libros en la estantería, agregó:
― «Es que usted ha dicho en una de sus obras que Julio César ha muerto».
― «¿Y por qué no está usted de acuerdo con eso?» … Preguntó el pensador inglés.
El hombre sufrió una súbita transformación, se enderezó, y contestó con voz de trueno a Bertrand Russell:
― «¡Porque yo soy Julio César!».
En algún instante imaginé que la mujer saldría vestida igual a una hetaira, diciendo: «¡Cleopatra soy yo!», o «El rostro de la esfinge es el mío» y sinceramente no me encontraba preparado para tales disparates o falta de cordura. Pocas veces había estado tan expectante como en aquel momento, y sin mediar palabras, solté la copa que ya estaba haciendo efecto en mi cabeza y busqué la puerta de salida.
―Espere, espere -dijo-, acá tengo los libros. ¡Venga, acérquese!
La mujer se dirigió hacia un estante con, por lo menos, quince tomos, y señaló con su dedo un par de lomos ensortijados. Me acerqué cauteloso e impaciente y no vi ninguna obra maestra, ni un libro raro o excéntrico, y algunos de los títulos ni siquiera eran únicos sino literatura de autoayuda y coaching espiritual. Mire a todos lados con ojos de incógnita como preguntándole sobre el asunto, y ella sacó con parsimonia cuatro libros mal fotocopiados y empastados en cartulina escolar. Luego agregó:
―Son estos. Son unos manuales únicos de sexología. Los obtuve de mi maestría en España. En Colombia nadie los tiene. Se los vendo todos… baratos, en 400.000 mil pesos. Llévelos y me los paga como pueda.
Al escucharla, me pareció una broma de mal gusto, pero al notar la seriedad y firmeza de sus palabras, no pude sino pedir otro vaso de vino, mientras observaba esas réplicas mal encuadernadas quizá de Betty Friedan, Havelock Ellis o Alfred Kinsey. Le manifesté no encontrar valor en ese tipo de textos y prometí hacer algo al respecto o darle alguna respuesta en los próximos días.
Salí de allí con diligencia, y en medio de un aguacero, con las dos efigies de cal entre la chaqueta, y meditando en lo que pudo haber significado para aquella mujer esa ponencia sobre Tutankamón en la cual estuvo muy atenta buscando, quizá, algún sentido esotérico al asunto, y donde, por demás, estableció contacto con alguien que no fuera ella misma o sus ideas acerca del estado del mundo a partir de la muerte del rey niño.
***
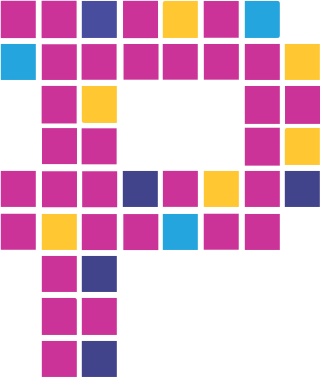


Deja un comentario