«La fruta solo cae a su hora, aunque su peso la arrastre siempre hacia el suelo: La fatalidad solo es esa maduración íntima».
Marguerite Yourcenar
Una pena en observación (1961) contiene las reflexiones dolorosas y singulares que C.S. Lewis redactó cuando falleció su esposa Helen Joy Davidman en 1960 por cáncer óseo. Es un manifiesto existencial, primero desesperado y luego estoico, sobre la ausencia y el drama de la muerte y el silencio que le precede. Comparado con otros libros del autor, previo a su conversión al catolicismo, esta prosa del luto sale de adentro, del corazón emisor y dobla, irremediablemente, el corazón receptor del lector. ¿Cómo expurgar la pena? ¿Estamos preparados para la muerte? ¿Qué hacer frente al vacío y por qué aceptar pasivamente el sino trágico de la vida? Y otros interrogantes más que nos interpelan.
C.S. Lewis quizá no escribió este libro en modo literario (y es de dudar si tenía intención de publicarlo), pero aun así lo anotó y dejó fluir como una catarsis sanadora y liberadora. Todo el espíritu de la narración nos sugiere esta búsqueda. Incluso las comas, los puntos, los giros, y los cuatro capítulos que lo componen, constituyen un canto de un solitario en soledad, el grito de un animal moribundo y un intento desesperado de un hombre por hallar respuestas ante su dolor. Reflexiones menudas en un lenguaje sencillo que son puños en el aire, cuestionamientos agudos que el autor considera terribles y morbosos (escribir sobre la muerte de su esposa), pero que en el fondo no lo son.
Quien haya leído Una pena en observación completo, de cabo a rabo, comprenderá que el sentimiento de duda de C.S. Lewis, y su expresarse desde el dolor, es legítimo, ya que semejante al castigo infligido a los presos de La colonia penitenciaria de Kafka, cada palabra escrita por él es una aguja que penetra en su propia carne y la marca, cada verbo talla su espíritu como el diamante en un vidrio, y toda la reflexión que dibuja le recuerda el O Fortuna personal:
| Sors salutis et virtutis michi nunc contraria, est affectus et defectus semper in angaria. Hac in hora sine mora corde pulsum tangite; quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite! | La Suerte en la salud y en la virtud está contra mí, me empuja y me lastra, siempre esclavizado. En esta hora, sin tardanza, toca las cuerdas vibrantes, porque la Suerte derriba al fuerte, llorad todos conmigo. |
Porque este Carmina Burana interior, tan oscuro y enigmático como la noche, tan desolador como un búho en un techo, nos enseña que el hombre, al tener palabra y voz, se convierte en ese animal bípedo por excelencia que conserva en su pecho el signo del dolor. De ahí que el meollo existencial de Una pena en observación sea el problema de la muerte y la ausencia, pero también el inventario de ganancias al lado de H. (nombre de ella abreviado por el autor). Ambos, tanto el vacío como la llenura, son aristas que hieren los recuerdos del enlutado. De todos los tipos de amor ¿es el Minne el más profundo? Preguntaban los trovadores medievales estudiados por C.S. Lewis. Sí, pues este es un amor más puro que Eros, más genuino que el juego de espejos en el que conviven dos amantes entrecruzados por el deseo, pero más oscuro que Tánatos, la otra cara de ese intríngulis del corazón.
Por eso en este escrito agudo y sensible no se no teme tanto a la muerte, como al efecto de ésta que desactiva toda esperanza entre los vivos. C.S. Lewis no siente pavor por el guion de la vida, sino estupor al comprobar que toda historia de amor es una historia de fantasmas. Pese a esto (o a favor) y previo a fallecer por cáncer, H. le confiesa que ha perdido el horror metafísico a la muerte. ¿Qué? ¿Una epifanía mística? ¿Una señal bienaventurada? ¿No había dicho Epicuro, «el maestro de la serenidad» que cuando existimos la muerte no está presente, y cuando ella está presente, ya no existimos?
Todo está claro y aquel ser-para-la-muerte, o aquella realidad del fin último de su esposa, da un giro y acusa una Verdad mirada de soslayo: para eliminar el dolor hay que asumirlo desde un «juicio de realidad», es decir, confrontar los fantasmas, examinar el proceso de la prueba, dejar ir sin veredicto. Pero antes del acontecimiento es justo que se exprese con crudeza y aplomo: «Hace falta mucha paciencia para aguantar a esa gente que te dice: ʺLa muerte no existeʺ o ʺla muerte no importaʺ. La muerte, claro que existe, y sea su existencia del tipo que sea, importa. Y ocurra lo que ocurra tiene consecuencias, y tanto ella como sus consecuencias son irrevocables e irreversibles».
Este realismo trágico del medievalista más famoso de Europa, del profesor de literatura, es lógico y hasta comprensible, pero no razonable ni humano, y por eso da su brazo a torcer en un inútil combate: «Murió. Está muerta. ¿Es que se trata de una palabra tan difícil de comprender?». Y así se muestra tan consciente como Nietzsche, y a la vez, tan geométrico como un Maeterlinck pregonando al silencio: «No hay más duración, no hay más realidad verdadera que la que existe entre una cuna y una tumba. Todo lo demás es exageración, espectáculo, ¡óptica vana!». Senda paradoja de pensar la muerte desde la vida que se convierte en un espejo que deforma el presente y adormece toda esperanza. Un problema existencial que puede hacer metástasis a menos que se acuda a la fe para sanarlo, o a la razón para dominar la angustia o la medianoche del espíritu que sufre.
Es evidente, y no puede negarse, que H. sigue viva en Lewis: «Estoy pensando en ella casi siempre. Pensando en la realidad… en sus verdaderas palabras, miradas, risas y acciones». Y si existe en él, ella será otra mujer imaginaria amada imaginariamente, no la misma. Su mente se convierte en un aguijón privado que lo impulsa a meditar en el objeto de su amor, atándolo, más que liberándolo. Así es que afirma como si hablara desde una caverna: «Pero su voz está todavía viva… [y] por la forma en que he venido hablando, cualquier tendría el derecho a pensar que lo que más me importa de la muerte de H. son sus efectos sobre mí mismo».
Y tenemos el derecho a pensar lo que nos propone, porque al resistirse a taponar los huecos, le entrega poder a la imaginación para que calafatié ficciones de amor y dolor en su interior. Esta es la trampa en el reino de las esperanzas, la bifurcación en el camino en la tierra de los vivos, pues la mente insiste en reproducir vida, más allá de la vida, y a esto el hombre le llama, modestamente: «eternidad», «inmortalidad» o «el seno de Abraham». ¿No es este el mismo drama de los Siete Ahorcados de Leonid Andreyev? ¿De los soldados de El Muro de Sartre? ¿El alma imaginaria propuesta por Ortega Y Gasset? Es decir, el dilema de cargar los muertos en la memoria hasta el final, como llevando una pesada piedra a cuestas por una meseta liviana o por un valle tortuoso.
«Era a H. a quien yo amaba. Pero si lo que quiero es enamorarme de mi recuerdo de ella, el resultado será una imagen elaborada por mí. Sería una especie de incesto». Una reflexión personalísima creada por C.S. Lewis mientras reconstruye esa H. interior que ahora podrá venerar como un mero símbolo o un fetiche sentimental. Será este el lazo invisible que lo atará a lo irreal, la vía sin final hacia un paraíso perdido que busca aquí y allá, igual que un Adán desesperado y sin Gracia. Un trasegar tan pesado que emula las almas errabundas ideas por Dante entre sus círculos, ya que al decir «Tengo una cadavérica sensación de irrealidad, de estar hablando al vacío como una entelequia», está afirmando su condición, reconociendo la posibilidad de que la muerte solo sea una realidad o quizá un designio de ese dios que se esconde en la historia y entre los hombres.
Hasta aquí se intuyen pequeñas chispas de luz, y eso es bueno, a pesar que las preguntas incesantes sean como un viento que amenaza las flamas: «¿Dónde está ella ahora? Lo que quiero decir es: en qué sitio está en este mismo momento». Incertidumbre que engendra desesperación en él, y que al tratar de «comprender» qué hay más allá, experimenta mareos existenciales, de los cuales, solo la naloxona puede regresarlo al presente. «H. no está en ninguna parte en absoluto. Y ʺen este mismo momentoʺ es una fecha, un punto en nuestras series de tiempo». Sigue, sigue, y sigue, y por eso las dos vidas de H., tanto la física como la imaginaria, serán una pugna constante en su interior. Un combate sin tregua en el que C.S. Lewis sabe, puede ser lastimado a voluntad, y del cual, intenta salir lentamente, sin dejar de sentir, ni olvidar, y echando mano de Dios para conformar un ménage à trois entre él, la vida y la muerte; entre un cadáver, un recuerdo y un fantasma.
Este círculo partido a la mitad (porque C.S. Lewis comprende parcialmente el propósito del dolor), ahora desea recuperar su circunferencia original, y para lograrlo, se encamina por la engorrosa Vía Negativa. Por eso parece considerar que la H. muerta, la fallecida por un cáncer agresivo y que ahora vive en él, es solo una nube de átomo o una caja de fuegos artificiales que colorea la noche, pero que también, puede quemarlo todo por un uso irresponsable e inconsciente.
Zarandeado como un papelillo entre un huracán, reconoce que «gran parte de [una] desgracia cualquiera, consiste, por así decirlo, en la sombra de la desgracia, en la reflexión sobre ella [misma]. Es decir, en el hecho de que no se limite uno a sufrir, sino que se vea obligado a seguir considerando el hecho de que sufre». ¡Cuánta Verdad rebosante en un sencillo párrafo! Y para domeñar su mente, la ilusión del recuerdo, y el amor en mero recuerdo, debe, irremediablemente, observar su pena como se examina un germen en un tubo de ensayo: de manera objetiva y extrayendo datos experimentales para progresar en su propia ciencia de vivir.
Y todo ese dolor agudo y solitario, problemático, pero también esperanzador, tuvo que ser una escuela que enseña, como lo hacen todos los golpes de la vida, provengan de donde provengan. C.S. Lewis intuye, por alguna razón. que la sabiduría se esconde en lugares insospechados. Uno de ellos, quizá el favorito de tal divina virtud, sea la tragedia inesperada. Sin embargo, «la mente siempre tiene alguna capacidad de evasión» dice, y se dispone ajustar cuentas con sus sentimientos para salir airoso del drama. No vacila y opta por una Apuesta de Pascal a la inversa, es decir, examina las probabilidades del efecto de H. en su corazón:
| H. murió | H. no murió | |
| Recordar a H. | Dolor | Desesperación |
| No recordar a H. | Falsedad | Sosiego |
Una aritmética sentimental así no puede fallar, y C.S. Lewis completa la ecuación: «¿Qué más da el proceso que lleve mi pena ni lo que haga con ella? ¿Qué más da mi manera de recordar a H. o incluso que la recuerde o no?». Sí, está hecho, ya es hora de ver el sol de frente a pesar de los chubascos, de disfrutar la luna argentina así se oculte tras un telón oscuro y cargado de estrellas, de sonreír aunque no tenga dientes frontales. Es el momento de renunciar a observar la pena y renacer de las cenizas semejante al ave Fénix. Y en esta disposición otra Verdad deja ver su luz fría: «el duelo es parte integral y universal de la experiencia del amor, una continuidad del matrimonio, igual que el otoño es una continuación del invierno». Con un alumbramiento así, el círculo está cerrado y no es necesario prolongar la agonía, ya que el dolor no une a los vivos con los muertos, sino que los separa de ellos. «La recuerdo mejor porque la he superado».
Todo está finalizado, y agregar algo más, sería necedad humana o literaria. Esta epifanía o «restablecimiento», como él mismo lo llama, concluye así:
«Toda clase de errores son posibles cuando se tienen tratos con Él. Hace mucho tiempo, antes de casarnos, recuerdo que H. estuvo obsesionada toda una mañana durante su trabajo con la oscura sensación de que tenía a Dios ʺpisándole los talonesʺ, por así decirlo, y reclamando su atención. Y claro, no siendo una santa como no lo era, tuvo la impresión de que se trataba, como suele tratarse, de una cuestión de pecado impenitente o de tedioso deber. Hasta que por fin se entregó —yo sé bien hasta qué punto se aplazan estas cosas— y miró a Dios a la cara. Y como el mensaje era: ʺQuiero darte algoʺ, inmediatamente ella se adentró en la alegría».
Así es que H., al decir que estaba en paz con Dios, sonríe, y acepta el guiño y el llamado de la divinidad para ir hacia otra realidad. Un acto sencillo y confiado que sería la última y definitiva Verdad que liberaría a C.S. Lewis hasta el día de su muerte, en 1963, tres años después de partir su esposa en una agonía silenciosa, y unas horas antes del magnicidio irresuelto de John F. Kennedy en Texas.
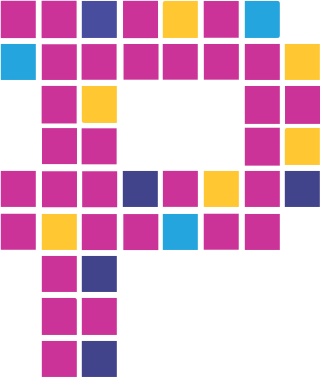



Sencillamente, exquisito. Texto magistral, profundo y placentero.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Esperanza.
Muchas gracias por el comentario.
En efecto, C.S. Lewis siempre es profundo, con una prosa viva, y en especial este libro «Una pena en observación», que nos llega al corazón.
Saludos.
Diego F.G
Me gustaMe gusta
Gracias por este escrito. Me dieron ganas de leer este libro. 📚🔖
Me gustaMe gusta
Querida Yasmín.
Muchas gracias por pasar por esta bitácora de impresiones literarias. Por supuesto, «Una pena en observación» es un libro imprescindible para el corazón de cualquier lector universal.
Saludos desde Colombia.
Diego eFe
Me gustaLe gusta a 2 personas
Diego. Leo y medito desde este ensayo acerca de C.S. Lewis quizá no escribió este libro en modo literario. Casualmente había pensado en esas emociones dolorosas y calmadas desde el final de la existencia de personas cercanas, aún desconocida que he visto morir violentamente y atenderlos, por causalidad existencias de mis andares. Lol leí en Papel Pixel y me buscó luego en Libero América del 8 de abril. Me has dado un espueleo bravo para seguir pensando y leyéndote.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Caro Guillermo:
Gracias por acercarse a este ensayo, que siempre, es producto de los estímulos que vapulean la mente. Aunque en este caso, se trata del corazón y el problema del dolor, es decir, asuntos universales. Considerando lo que dice, en verdad puedo sentirlo de igual forma: las emociones dolorosas por un ser querido o un allegado que se va, y el narcótico que la vida nos ofrece para no pensar más en ello.
Gracias por ser y estar.
Abrazos
Diego eFe
Me gustaMe gusta