«La memoria es el Diario que todos llevamos siempre con nosotros»
Óscar Wilde
Entre otros temas, las inquietudes primarias del escritor suizo Henri-Frederic Amiel, fueron los asuntos de la memoria, la memorización y el conocimiento. Es factible pensar que estas facultades estuvieron relacionadas en su vida, pero luego, sabremos que no, porque en su «Diario Íntimo» de 1839-1850, publicado de forma póstuma por dos amigos cercanos, Fanny Mercier y Edmond Scherer, ya existen interrogantes por separado, y esto como un asunto fundamental para un intelectual que enseñó por más de tres décadas Estética y Filosofía en la Universidad de Ginebra, y que a su muerte cayó en el abismo absoluto del olvido.
Pero lejos de esta tragedia personal, de su lucha por aspirar a la inmortalidad en el recuerdo colectivo, de su aflicción por sostener el edificio (locus) de la memoria con sus respectivos espacios retocados, y de ese misterio acuciante de la memorización, en lo que se llama a secas, «El diario», se encuentran reflexiones intelectuales, aunque también frases reveladoras que son señales obsesivas de su pulsante preocupación: «¿Quién sabe? Puede que con la atención ocurra como con la memoria, que cuanto más se emplea menos se gasta» afirma el miércoles 7 de agosto de 1839.
Meditando en esto, ¿por qué Amiel hizo de la memoria un asunto histérico? Las razones de docente universitario son evidentes, sin embargo, la respuesta acepta otras suposiciones, pues como los solitarios, este filósofo moral tuvo la enfermedad del absoluto, además de ese deseo infinito de conocer, aprehender y retener todo por medio de la razón para lograr algún grado de pensador original. Una aspiración personal influenciada por el programa de las luces, o Ilustración Europea, un siglo antes, y del cual figuras como Voltaire, Rousseau o Diderot, serían solo algunas de las estrellas tutelares de aquella época y tradición, que por entonces, permeaba las universidades y todas las sociedades cultas.
Así, sobre esta obsesión por la memoria, es que según las hojas de «El diario» trabaja como un desgraciado y elabora jornadas de estudio extenuantes para mantener sus facultades mentales activas: reparte la mañana de 7 A.M. a 12:30 P.M. en 11 medias horas para leer, profundizar en la historia de Zofingia (una antigua asociación suiza de estudiantes) y aprender alemán, griego, física, italiano, descansando solo dos medias horas de ese programa mortificante.
Con una rutina así no hay organismo que sobreviva o se mantenga sano. Honorato de Balzac se sostenía en pie con veinticuatro tazas de café diarias, mientras que Leonardo da Vinci, tenía un método más radical para desenvolverse como un verdadero polímata renacentista. Con una vida tan reglada y dispuesta, Amiel persiste en la preocupación principal de: «¿Cómo retener lo que hemos aprendido; cómo aprender nuevamente; cómo estar seguro que se sabe?» (miércoles, 7 de agosto). Y sin encontrar una respuesta clara, dice con desilusión: «La lectura no basta, estos diarios son una ilusión; si pudiéramos recordar todo lo que en la vida aprendimos u observamos, seríamos bastantes sabios».
No hay, entonces, una radiografía más clara de una desesperación kierkegaardiana que no sacia, aunque la cuota negativa de su nihilismo epistemológico es un pensamiento melancólico salido de su bilis: «Todo se desvanece a nuestro alrededor; caras, parientes, conciudadanos, las generaciones discurren en silencio; todo cae y se va, el mundo se nos escapa, las ilusiones se disipan, asistimos al fin y a la pérdida de todas las cosas, y, por si no fuera esto bastante, nos perdemos a nosotros mismos» (sábado 21 de marzo de 1840).
Se podría pensar una tácita influencia de Arthur Schopenhauer en esta anotación, pero ignoremos esto, porque es su vida milimétrica y reglada quien le confirma la esterilidad de su pensamiento, además de conducirlo a creer que la inteligencia humana no es natural, y a partir de ahí reconsidera explorar otras vías para retener el conocimiento, sea por relación, o por memorización, o por deducción a-priori. Mientras ensaya aquello se arroja al estudio concienzudo, al trabajo arduo y extenuante, y reconoce que su poca efectividad en memorizar proviene del confuso sentimiento de no esforzarse lo suficiente. Desea hacer más, y en ese periplo se plantea cuestiones pragmáticas: «¿Es útil estudiar lo que existe, comprender e incluso encontrar la razón de todo lo que se hace? ¿No sería un gozo egoísta, un fin personalísimo, extender, ampliar mi inteligencia y llegar a comprenderlo todo? ¿Acaso no se sirve mejor al mundo encontrando una idea nueva que removiendo las ideas ya creadas?». (jueves 8 de octubre de 1840).
¿Es que todas sus preguntas constituyen una trampa? ¿Un agujero hondo y oscuro por donde cae Alicia? ¿Son un campo minado que explotará en cuestión de tiempo? Todo lo anterior, porque esta inconformidad, este desasosiego por aprender y ser eficaz a la manera de un Mendel, un Funes o un Salomón, lo consume, y Amiel debe trastabillar antes de poder dar con un método diferente que quizá logre a palos de ahorcado. Por el momento siente esto como un grave defecto a corregir, es decir, cree usar mal el tiempo mientras lee a destajo, o lee sin un sistema preestablecido, asemejándose más a un nefasto diletante que a un brillante intelectual orgánico.
El viernes 16 de octubre de 1840 se lamenta: «Vi claramente mi profunda falta de energía, sin preceptor, sin un padre vigilante, o émulo excitante. Estudio idiomas con pereza; las ciencias las trabajo para pasar los exámenes; ataco inútilmente la música; ignoro las artes y el dibujo. Conocimientos demasiados dispersos y superficiales; saber muy poco sólido, inseguro, mal fundamentado; progresión vacilante, sin grandeza, sin unidad».
No lo hay, no hay duda, Amiel es el primer autodidacto espiritual del mundo, ese dueño de todo y de nada frente al conocimiento, y hasta se figura en él al modelo faustiano del hombre triste y confuso que no puede saber nada, por más que intente forzar las puertas del destino o haya bebido el agua de la fuente Castalia. Solo entre los solitarios de la tierra, y envuelto en una desesperación silenciosa, está resuelto a «danzar sobre la idea» igual al último Kierkegaard, al de las migajas filosóficas (Smuler).
Sigue a ciegas esa precondición socrática de que aprender y buscar es solo recordar, y volviendo al comienzo recurre a una técnica que busca aclimatar su estado: dispone nueve verbos que considera, pueden ser la música del conocimiento: Formular, transformar, deducir, desprender, convertir, desarrollar, simplificar, modificar, ramificar. Pero esta fórmula esquemática que acusa un academicismo gris y frío, se presenta insuficiente en la resolución de su problema, porque la duda griega anida en su alma y le ratifica con desconcierto que es imposible conocer algo, remontarse a las alturas del saber, ni mucho menos transmitirlo con intensidad o fidelidad a los otros. Este proteísmo o ambivalencia de tratar de coger el conocimiento entre las manos, de guardarlo en el ánfora de su mente, es la tragedia universal del hombre, del cual Amiel, como parte de la especie humana, no escapó bajo ninguna regla.
Goethe mismo, a través de su Fausto, nos había condenado a la imposibilidad de conocer algo, empujándonos a ser cómplices de una docta ignorancia, ya que los labios sarcásticos de su personaje gritan: «No creo saber nada con sentido ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo». Y sea dicho, a modo de defensa, que Fausto no le agrada a Amiel, ya que acusa a ese anciano cómico de romper lazos con el amor, la contemplación, la pasión, la dedicación, la profundidad y la fe. Y no es para menos, pues mal gracias a ese evento, un giro inesperado se produce en el filósofo ginebrino: considera, coquetamente, la ignorancia como un valor a explorar. Admira a Hegel, es cierto, al igual que a Schopenhauer, a Schelling, a Beneke; los juzga modelos rectores de intelectuales que han leído el mundo y el tiempo y lo saben todo, y aun así, sospecha sus impedimentos o límites para alcanzar el absoluto, el conocimiento perfecto, la utopía de una ciudad de biempensantes.
Y se arroja, sin más, y como un acto de fe, a una «ignorancia» tipo Nicolás de Cusa. Dos meses antes de su última anotación en «El diario», el 24 de junio de 1840, había dicho decepcionado que una manera de trabajar, sin aprender alguna cosa, consistía en revolotear de obra en obra o leer demasiado de un tirón sin digerir nada. En otras palabras, emprender el viaje al intelecto sin método, leerlo todo sin retener algo importante, y abarcar tanto en diversas materias que corriera el riesgo de socavar el conocimiento genuino e importante de sus altos estudios.
De nuevo, como un redoble de timbal, ¿por qué tanta preocupación por el asunto de la memoria? Este Amiel que siente palmo a palmo su existencia, que tiene más preguntas que respuestas y es olvidadizo al extremo, es un joven barroco que desea comprender y aprovechar al máximo su existencia eligiendo ser algo o alguien. Se encuentra en una intersección, en un bosque de dos caminos alternos. ¿Cómo elegir? Y en esa odisea es donde afirma: «Una de las cosas que más lamento es el no saber dónde estaba hace un año, para poder comprobar el progreso que la vida me depara. Un tema que aún no he logrado es la elección de una vocación… ¡Maldita frenología!». Pausa, despacio, no hay que tomar a la ligera esta exclamación final, pues es la lucha evidente e interna de un pensador que anhela encontrar su lugar y su destino en el tiempo.
Esa frase «¡Maldita frenología!» Es un clic en la caja, porque con ella comprendemos que parte de su vida estuvo dominada por la idea de que en la forma de la cabeza y en su fisionomía se encontraban la respuesta a la pregunta sobre su carácter angustioso por aprender. Técnica neurofisiológica maliciosa y oscura que no fue nueva, por supuesto, y no afectaba solo a Amiel, pues Charles Darwin la sufrió y casi le cuesta su viaje en el Beagle y su no descubrimiento de la teoría de la evolución de las especies, aunque el satírico alemán George Lichtenberg los saca a flote burlándose de esa tiranía fundada por Lavater: «Si un individuo se prestara a relatar sus sueños sin tapujos, estos sueños revelarían su carácter mucho más fidedignamente que su cara». Así entonces, si la frenología y la fisiognómica, que tuvieron su auge desde el siglo XVI hasta el XIX, hubiesen sido ciertas, ninguna otra ciencia se hubiese visto obligada a recurrir a lo onírico, al sexo, a las enfermedades somáticas para fundar escuelas dudosas en el siglo XIX y XX.
De fondo, y al descubierto, se trataba de cuestiones psicológicas, de exploraciones introspectivas y de intrincados procesos mentales que no tomaban desprevenido a Amiel, pues, aunque en otras hojas de «El diario» afirma que se le escapan las formas particulares, las evoluciones episódicas, las preocupaciones íntimas, cree estar reducido a una mera conciencia del yo, y por eso afirma: «En este caso, estoy mucho mejor conformado para la psicología que para las demás ramas. ¿Quizá seré un psicólogo observador de nacimiento, y estoy luchando presuntuosamente por un papel más importante?» (lunes, 1 de abril de 1850).
¿Amiel se visualiza psicólogo o filósofo? Ambas disposiciones, ya que este gran ambivalente y cavilador, inconforme con sus logros y progresos en la academia; este buscador de la Verdad por la vía de la filosofía y la psicología, asegura, como auto confesión de fe, que posee el don del olvido, y no solo se refería con ello a la memoria, sino a todo lo que rodeaba su vida. Y esto es alarmante, pues él, confundido entre los confusos, tiene una herida que supura y no sana, porque su desmemoria engendra en olvido, y luego del olvido, la irremediable muerte.
Esta es la flecha de plata de doble filo que traspasa su acceso a la inmortalidad y destruye el monolito de su vida y obra en el tiempo; esta es el temor más feroz de Amiel, pero también su inevitable destino, y como asegura «El diario», emprende una «reimplicación» psicológica sin retorno como solución al problema del saber. ¿Fue esto necesario? ¿Se ha hablado lo suficiente de su decisión? No, en su época ya había pasado por la inmortalidad facultativa y sus contemporáneos lo consideraban un profesor inteligente, aunque sin sombra; es con «El diario» que causa conmoción en la sociedad suiza, alemana y de otros países, en el cual se detecta su angustia original, y el mundo vuelve su mirada al drama de un intelectual encerrado en una vocación docente.
Esto fue su laberinto privado, su peregrinaje al lado de Sísifo cargando piedras muertas, y al hacer surcos al garete, otea formas para ejercitar sus conocimientos, busca relaciones y puentes estables en los libros, y queda anclado en la paradoja planteada por San Agustín: «Cuando, pues, me acuerdo de la memoria, la misma memoria es la que se me presenta y así por sí misma; pero cuando recuerdo el olvido, se me hacen presentes la memoria y el olvido: la memoria con que me acuerdo y el olvido de que me acuerdo».[1] Y otro doctor más, Santo Tomás, le susurra al oído que toda ciencia es pobre, sobre todo porque la mayoría de los conocimientos humanos se escurren en una sola dirección por el colador de la memoria.
Estos pensadores y estas paradojas del saber, semejantes a faros fundidos, no lo conducen a tierra firma, y así es que al auto examinarse desde su soledad se encuentra con la nada, traspasa esa puerta oscura y vacía que lo invita a la desidia, se choca contra el círculo de Cohélet (Vanidad de vanidades, todo es vanidad) y sin ningún otro compañero, más que el sentimiento de verse alienado e intoxicado con preguntas y afirmaciones, solo entendemos que diga: «Todo se desvanece alrededor; caras, parientes, conciudadanos, las generaciones. Todo cae y se va, el mundo se nos escapa, las ilusiones se disipan, asistimos al fin y a la pérdida de todas las cosas y, por si no fuera esto bastante, nos perdemos a nosotros mismos» (jueves, 8 de octubre de 1840).
Amiel, sin duda, como buen ciudadano de Suiza, tuvo que ser un espíritu flemático. Un alma diluida en el agujero de gusano del conocimiento. Un genio retraído que aspiraba a la inmortalidad (no a la vida eterna), a pesar de que en su baja autoestima intelectual no creyera poseer ninguna facultad perdurable o digna de tallar su nombre en las laderas del monte Parnaso. Este dilema meta-ético y espiritual se fugaría con él, aunque uno de sus biógrafos, el doctor Gregorio Marañón, sentenciara, sin comprender la totalidad del problema planteado por el filósofo ginebrino, que Amiel fue un hombre «pensativo» pero nunca un «pensador».
Como fuera, «El diario», es el alma cartácea de un pensador original y atormentado que salió del mundo por la misma puerta de ingreso, y que, en un momento de éxtasis, y luego de leer «La educación sentimental», de Gustave Flaubert, se despide en su estilo flemático: «He cancelado mis cuentas. Como siempre, no tengo memoria ni orden. Necesito arreglar mis maletas». Este viaje al infinito se hará en la barca del silencio, hasta hoy, que comprendemos en buen puerto su elocuente y única obra que lo trasparenta y encalla, salvaguardando así el «damnatio memoriae» que le ha causado la inclemencia del tiempo. «Soy yo el recuerdo, yo el alma» dirían al unísono Amiel y San Agustín. «Soy yo el recuerdo, yo el alma» Todo intento de acceder al conocimiento es una fuga irremediable hacia la desmemoria.
***
[1] Ag., Conf., 10, 26
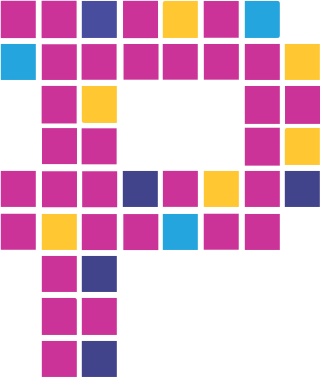




Los tiempos nuestros han traído la memoria en los artefactos, aunque hemos perdido en muchos casos el razonamiento profundo. El cerebro tiene la potencia de traernos memoria de los asuntos o datos precisos cuando razonamos y resolvemos problemas, pero los artefactos opacan y capturan la atención con distractivos y enlaces de la otra memoria virtual con su red maléfica. Tanta pensadera y desmemoria. Puff
Me gustaLe gusta a 1 persona
Guillermo.
Gracias por su comentario. La memoria es clave en todo proceso civilizador. ¿Estamos ante el ocaso de ella? Considero pertinente la reflexión en tiempos donde predomina la imagen y la inteligencia visual. Saludos.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Cierto Diego, he rastreado estudios que demuestran que en personas aisladas, encerradas y poco activas en sus interacciones, la desmemoria los desgasta. Hice un ejercicio con ancianos de un asilo en Cali, hablé con muchos para jalarles historias, logré hacerles recordar mucho más y era asombro de sus sicólogos, mi táctica era meterme en las historias que contaban, gran parte mitomanía que completaban con retales de memoria, cuando les simulé cantos de pájaros, canciones de la época y les hablaba de paisajes o lugares, sus mentes se fueron despejando. El dialogo con los estilos que utilizo para escribir me ayudó mucho. También recurrí con una tableta en la búsqueda de imágenes de sus días y canciones. ¡Plop!
Me gustaMe gusta