¿Es posible que [Eric Gill] entendiese parte de su culpa al final de su vida?
Pablo Fernández
*Esta introducción del libro «Eric Gill» de Fiona MacCarthy se extrajo del original en inglés, editado por Faber & Faber en el 2003, y traducido por Diego Firmiano.
Por: Fiona MacCarthy
Eric Gill fue un gran artista, aunque otros lo reconocen como escultor, grabador de madera, cortador de letras o tipógrafo. Nadie, sinceramente, se ha acercado a sus múltiples facetas, a la amplia gama de actividades que desempeñó durante su vida. Es sabido que en el año de 1913 se convirtió al catolicismo romano, transformándose en una figura central entre las comunidades católicas que demandaban y apreciaban su arte: en Ditchling, en Sussex, en Capel-Yffin en las montañas galesas y finalmente en Pigotts cerca de High Wycombe.
En estos lugares, Gill mismo, con su particular bata de albañil (cinturón, medias de lana, sin pantalones), dejaba sentir una influencia familiar con su esposa e hijas, y con todo un grupo de artesanos, sacerdotes y transeúntes. Su aura de santa domesticidad era tan sugerente, que algunos comparaban su casa, con la casa de Tomás Moro en Chelsea. Un visitante impresionado, que había comido con la familia en la residencia en Ditchling, afirmó haber visto un verdadero nimbo alrededor de la cabeza de Gill.
Como sea, la meta y el objetivo principal de Gill siempre fue la integración. Se opuso fervientemente a lo que consideró, las nocivas divisiones sociales: la ruptura entre trabajo y ocio, artesanía e industria, arte y religión, carne y espíritu. Él creía que la integración debía comenzar con el hogar: esa célula del buen vivir entre el caos de nuestro mundo que tan obsesivamente se dedicó a crear. Sobre esto, Gill escribió justo antes de morir:
Lo que espero sobre todas las cosas es haber hecho algo para integrar la cama y el trabajo, la granja y el taller, el hogar y la escuela, la tierra y el cielo.
Aunque se mantuvo extremadamente apartado, extraño en una tierra extraña profetizando la devastación, Eric Gill era, a pesar suyo, una reconocida persona pública. Fue tomado muy en serio en sus días. A su muerte, los obituarios sugirieron que fue una de las figuras más importantes de su época, no solo como artista y artesano sino como reformador social, un hombre que había superado los límites de la posibilidad de cómo vivimos y trabajamos; un hombre que daba ejemplo. Pero, ¿qué tan convincente fue esto? Uno de sus grandes eslóganes (porque Gill fue un eslogan en sí mismo) fue «Todo debe ir junto».
Mientras rastreaba sus largos y extraordinarios viajes por Gran Bretaña en busca de esta integración y su peregrinaje artístico en parte del siglo XX, comencé a descubrir aspectos de vida de Gill que no coincidían, en lo más mínimo, es decir, una serie de contradicciones básicas entre precepto y práctica, ambición y realidad, que pocas personas han cuestionado hasta el día de hoy.
Hay un Gill oficial y un Gill no oficial. La versión oficial ha sido la menos interesante, aunque es la versión más generalmente aceptada. Las anomalías han sido, por una u otra razón, ignoradas o pasadas por alto por sus biógrafos anteriores, con un proteccionismo que ahora se consideraría superfluo, si no rayano en el insulto.
Gill también fue original y demasiado autosuficiente como persona, así como demasiado importante como artista, para ser tratado a medias, tal como se ha hecho por años. En la necesidad de preservar lo convencional, el punto de vista revela más, creo, sobre los comentaristas, que sobre el tema. La mayoría de estos comentaristas, que han sido religiosos, han decidido presentar a Gill como un artista y un pensador católico cuya forma de trabajo y adoración, unidos a una especie de dulce sensatez, han ignorado y evadido la evidencia acumulada que sugiere una gran complejidad en su personalidad.
El apetito sexual de Gill era inusualmente ávido. Los diarios que redactó y conservó con inmenso cuidado y regularidad desde su adolescencia en adelante, son típicos registros de eventos escritos, que revelan que su comportamiento sexual fue sorprendentemente contrario a su imagen como padre de una devota familia católica o, en todo caso, desconcertantemente y en desacuerdo con su papel público de sabio, promotor de la moral y defensor del decoro.
No hay nada inusual en la sucesión de adulterios de Gill; algunos fueron casuales, algunos duraderos, varios perseguidos dentro de los muros protectores de su propio hogar. Tampoco hay nada tan absolutamente impactante en su largo registro de relaciones incestuosas con sus hermanas y con sus hijas: estamos tomando conciencia de que el incesto era (y es) mucho más común que lo que generalmente se imaginaba. Incluso su preocupación y sus experimentos bestiales, aunque pueden parecer extraños, no son en sí mismos especialmente horripilantes o asombrosos. Cosas más extrañas han sido registradas. Es el contexto lo que los hace tan alarmantes, lo que le da a uno tal escalofrío. Ese grado de anarquía sexual dentro de un hogar ostentosamente bien regulado, asombra.
Este es el quid de la cuestión tal y como yo lo veo: Gill tomó control de las reglas, incluso hasta cierto punto las inventó, y luego se permitió romperlas sin aparentes reparos ni cuestionamientos. Sin embargo, él no era un fanfarrón. Así que queda el misterio de cómo el declarado hombre de religión, terciario de la Tercera Orden de Santo Domingo, portador habitual de la faja de castidad, podía ser, según los estándares convencionales, tan poco casto. Esto no es una cuestión en la que a los seguidores de Gill les guste pensar.
El material de los diarios estuvo disponible para el biógrafo de Gill, Robert Speaight, un católico y amigo de la familia, cuya «Vida de Eric Gill» publicó en 1966, y para Donald Attwater, amigo íntimo y discípulo de Gill, cuyas memorias “Una célula del buen vivir” se publicaron tres años después. Ninguno de ellos decidió hacer mucho uso de este material, ni de las confesiones sexuales entre Gill y su esposa, que, siguiendo la estela de Havelock Ellis, intercambiaron hasta 1913 el año de su conversión al catolicismo. Tanto Speaight como Attwater prefirieron lo que podríamos llamar “La avena salvaje”[1] de Gill, refiriéndose brevemente a una aventura juvenil de su periodo socialista con Lillian Meacham, la Nueva Mujer Fabiana.
Este asunto, que culminó con la imprudente huida de ambos a Chartres, es descrito por el propio Gill, de forma bastante vaga, en sus memorias. El episodio es utilizado por sus biógrafos como la única aberración autorizada de Gill, con la justificación de que ella le había enseñado el error de sus caminos. Pero Lillian no desapareció de la escena como Speaight aseguró complacientemente a sus lectores. No habría estado más allá de la competencia de un biógrafo profesional como Robert Speaight, el establecer el hecho que Lillian, que acabó casándose con George Gunn, un profesor de egiptología en Oxford, y cuyo hijo Spike Hughes la describió con cariño en su propia autobiografía, siguió siendo amiga de la familia hasta la muerte de Gill.
Tampoco es del todo exacto afirmar, como hace alegremente Donald Attwater, que después de la escapada hacia Chartres, Mary y Eric «vivieron felices para siempre». Que fueron felices en cierto sentido está fuera de toda duda. Pero su matrimonio tuvo sus tormentas y complicaciones, y sugerir lo contrario es sin duda menospreciar la naturaleza de un hombre «temeroso y maravillosamente hecho» – “el aventurero de la vida», como Roger Fry lo describió- y un artista cuya obra está al borde de una nueva fase de popularidad.
Gill habla en nuestro propio idioma con vigor y franqueza. En otros artistas de este siglo las imágenes de lo erótico y lo doméstico, lo sexual y devocional, están tan estrecha y desconcertantemente relacionadas. Por eso es que mi interés por Gill comenzó en 1966, el año en que se publicó el libro de Speaight. Yo era entonces corresponsal de diseño y arte en el periodico “The Guardian”. El Padre Brocard Sewell, que conocía bien Ditchling desde sus años de trabajo en Dominic’s Press, sugirió que valdría la pena investigar en los talleres del gremio que aún existían en la zona. En esa visita conocí a varios de los artesanos que habían conocido bien a Gill, incluido Joseph Cribb, su aprendiz original.
Me llamó la atención lo vívido del lugar, que aún conservaba la huella de la personalidad de Gill. Después de todo, habían pasado cuarenta años desde que dejó Ditchling y hacía más de veinte años que había muerto. Pero él seguía siendo un tema central y, de hecho, un tema de conversación controversial, que corroboraba el comentario de la amiga de Gill, Beatrice Warde, la más elocuente y sofisticada de sus amantes, quien sostenía que los que habían conocido a Eric Gill seguían refiriéndolo.
Ciertamente, todos los que le conocieron tenían una visión muy definida de él. He aprovechado para intentar lo que a veces me ha parecido una ambición temeraria: dar sentido a Eric Gill, penetrar en la cortina de humo que él y otros erigieron con tanto empeño. Mi principal evidencia fue la de aquellas personas que lo recordaban, las impresiones que tenían del hombre, y más de cincuenta entrevistas con quienes trabajaron con él casi toda la vida, desde Ditchling, en adelante: sus hijos y sus nietos, aprendices y alumnos, clientes, colegas monásticos, modelos, rivales profesionales.
He hablado largo y tendido con personas tanto del círculo de Gill, como los de fuera del círculo, es decir, con los que lo vieron a distancia. Estos recuerdos, cotejados con el relato oficial de Gill en su autobiografía, y comparado con las anotaciones confidenciales de sus diarios, forman mi imagen de Gill, como creo que era realmente. Al menos puedo estar segura de que él no era lo que decía ser. La autobiografía está llena de pasajes oscuros. Tampoco era exactamente la persona que veían los que venían a visitarlo, o incluso los que vivían en la misma casa con él.
Ha sido sorprendente hablar con personas cercanas, que compartían la rutina de su hogar y sus talleres, sobre las pocas contradicciones de Gill y la falta de conciencia de las tensiones que habitaban en sí mismo. Ellos pensaban -y les gustaba pensar, de hecho, dependían de ese pensamiento- que Gill, era el proveedor de las respuestas, el que daba las reglas para la conducta de la vida, y por eso no podía ser cuestionado en ninguna manera. Creo que este fue un papel que él creó por necesidad interior y, con el paso del tiempo, sus cercanos y allegados, se hicieron cada vez más dependientes de él.
Su rol, me parece, se transformó en una posición tan firme, que tenía en sí mismo el poder de destruir. He llegado a ver a Gill como una figura bastante trágica, a pesar de la enorme energía y las extraordinarias cualidades duraderas de muchos de sus diseños y a pesar de su ebullición y encanto. Mi convicción, ampliada por el material recientemente adquirido en el Archivo Dominicano en Carisbrooke, incluyendo documentación sobre la Cofradía de Ditchling y una reveladora serie de cartas de Hilary Pepler, la compañera de trabajo más cercana a Gill, es que una cadena de destrucción comenzó en Ditchling, no mucho después de la conversión de Gill al catolicismo.
Tal vez una parte de esta tragedia es que estaba tan adelantado a su tiempo, como atrasado. Su deseo de experimentar con las convenciones sociales, especialmente las costumbres sexuales imperantes de la familia católica ideal, la demostración pública de su amor, fidelidad y cohesión. Ahora se puede ver que las propias inclinaciones de Gill, en particular su actitud sexualmente posesiva hacia sus propias hijas, condujo directamente a su fatal disputa con Pepler, destruyendo no solo la coherencia en Ditchling, (construida con tanto esfuerzo a lo largo de los años), sino también eliminando a la única persona que estaba en igualdad de condiciones, que lo amaba y era franco con él. A partir de entonces Gill estuvo peligrosamente solo.
Eric Gill gustaba de la teoría, algo que se convirtió para él casi en una manía. Uno de sus grandes amigos, Monseñor John O’Connor, sostenía que Gill era fundamentalmente incapaz de dejar pasar una proposición sin cuestionarla: “Se sentaba en la cama toda la noche para llegar al fondo de algún teorema que fuera nuevo para él». Mostró un talento inusual para justificar argumentos que encajaban con sus propósitos, para conseguir que la teoría le diese licencia de hacer lo que quisiera. Sobre esto, su autoridad se afirmó a medida que envejecía y se hacía más eminente.
En años anteriores, Eric Gill había retomado y promulgado en su propia versión las doctrinas hindúes de Ananda Coomaraswamy de los elementos eróticos en el arte. Más tarde, en Ditchling, con la misma convicción, comenzó a proponer una complicada teoría, o sucesión de teorías, donde la actividad sexual se alinea con la divinidad, y en las que los órganos sexuales, lejos de su representación convencional como fuente de escándalo, son «redimidos» por Cristo y «hechos queridos». Fue una teoría muy radical e interesante, en la que Gill desafiaba la tradición de la cristiandad entre la materia y el espíritu, y de hecho su teoría se justificó en parte, al menos para los conocedores del arte, por los maravillosos grabados eróticos de ese período en los que trabajó.
Pero se percibe algo frenético en el celo con el que Gill exfoliaba su pasión, en contextos probables e improbables, y en sus evidentes olas de consternación que le siguieron, especialmente en los monasterios. Gill se volvió un poco tonto con el paso del tiempo. Él lo sabía. Se suscribió a Gilldom: Gill el gran hombre, el excéntrico. La escena en Pigotts, Gill la figura patriarcal rodeada por lo que a veces parecen docenas de sus hijos y sus nietos, es también una escena de patetismo, fertilidad desbocada, la conclusión demasiado lógica del «dejad que todos vengan a mí».
Su franqueza se había convertido en una especie de actitud defensiva. Uno percibe la falta de orden y una desconcertante pérdida de claridad en el hogar donde la sencillez había sido ley. En su momento más dramático se produjo el doloroso drama, un desenredo familiar de los últimos años de Pigotts, cuando Gordiano, el hijo que los Gill adoptaron de bebé, descubrió a los veinte años que no era en absoluto hijo legítimo. Gill dio un buen espectáculo. Pero ahora se hace evidente que vio todas las ironías y se arrepintió de ellas. Tenía un barniz de seguridad, incluso de complacencia. Pero los diarios revelan no solo trastornos en sus relaciones sexuales que rozaban el caos en los Pigotts de los años treinta, sino también un sentido de ansiedad, que quienes lo conocieron, jamás pudieron conocer.
La acumulación de dudas sobre sí mismo seguramente precipitó la crisis nerviosa que comenzó en 1930 con una terrible amnesia. Petra encontró a su padre vagando por el cuadrilátero central de Pigotts y este no podía recordar quién era él en absoluto. Pero engañarlos no era lo que Gill quería enteramente. Una de sus grandes cruzadas era, después de todo, estar en contra del disimulo. (En una de sus declaraciones más características, ataca a los «padres espirituales» por comparar la vida en la tierra con estar en el WC: “Bastante agradable, no necesariamente pecaminosa, pero fundamentalmente una función sucia”).
Estaba en su naturaleza querer que la gente supiera esto, y me parece que pretendía que los diarios fueran una especie de registro público, o semipúblico. Si no los hubiera destinado al escrutinio de los demás, ¿por qué iba a cooperar tanto proporcionado una clave de sus signos para las relaciones sexuales? Los pequeños bocetos, traviesamente explícitos, insertados en el diario según el estado de ánimo de humor, han escapado de algún modo a la pluma negra del censor.
Tampoco creo que estuviera del todo contento con el resultado de su autobiografía. Hay indicios, a partir de la correspondencia de Gill con Jonathan Cape, de que sus memorias, tan encantadoras, pero tan reservadas, pretendían ser mucho más reveladoras: «Dudo mucho ―escribió Gill en 1933― que se atrevan a publicar lo que yo me atrevo a escribir. No veo cómo mi tipo de vida, que no es la de un cazador mayor, podría escribirse sin detalles íntimos». En 1940, el año en que se publicó el libro (al mes siguiente a la muerte de Gill), los detalles íntimos habían sido lamentablemente minimizados. Gill dijo que temía escandalizar a sus amigos, pero todavía hay algunos pasajes muy reveladores, obvios y más evidentes en retrospectiva, para cualquiera que esté familiarizado con sus anotaciones en los diarios. Es como si las verdades, temas dolorosos, tensiones agudas estuvieran muy cerca de la superficie, casi luchando por salir.
Afirma que no había querido aparentar ser otro que él mismo, porque odiaba la falta de verdad y también despreciaba las tonterías. Para Gill, el hombre público y sensato, esto era un gran dilema. Pero, añade, en un pasaje que muestra a un Gill muy humano y en cierto modo bastante infantil, la paradoja y la confusión de que hay de todos modos un consuelo:
“Es así: los seres humanos estamos todos en la misma dificultad. Todos estamos desgarrados por esta desintegración de nuestra carne y nuestro espíritu. Y así, si en este libro aparezco más espiritual que creíble para algunos de los que he amado, que examinen sus propias conciencias. Creo que descubrirán, como yo lo he hecho, que ellos también están desgarrados y que también han deseado ser sanados”.
En su sentimiento humano Gill estuvo constantemente comprometido. Nadie que lo conociera bien dejó de quererlo, de responder a él. Y su personalidad sigue siendo enormemente atractiva. En su creatividad, su mundo social y sexual, su profesionalismo, y en su seriedad con la que mira, lo que considera, son los verdaderos problemas, parece extremadamente moderno, casi de nuestra época.
Plantea muchas de nuestras propias preguntas que hoy no tienen respuesta: sobre el arte y la producción; la mente y la materia; la independencia y la obligación; el sexo y la domesticidad; el problema de tener el espacio y tiempo para la contemplación en el ajetreo diario de la vida. Ataca y persigue estas cuestiones con una frescura que todavía puede emocionar: incluso algunos de sus chistes (aunque no todos) parecen muy actuales.
Pero quizás fue parte de la tragedia que Gill, de hecho, estuviera atrapado entre dos generaciones, dos mundos: su visión radical de la relación sexual y su innata curiosidad por la sexualidad de las mujeres que se veían obstaculizadas, moldeadas, por una herencia victoriana que le pesaba tanto, y que era incapaz de dar el salto imaginativo, como, por ejemplo, el que dio D. H. Lawrence. Su pasado victoriano lo envuelve. Su culto a la masculinidad, toda su santurrona visión paternalista es terriblemente victoriana: no pudo escapar a sus antecedentes misioneros. Era, por supuesto, un misionero. Un misionero manqué*.
[1] Wild Oats es una expresión que puede traducirse como: “Ponerse loco”, cuyo significado se refiere a tener muchas relaciones sexuales particularmente cuando se es joven.
*Fracasado, frustrado.
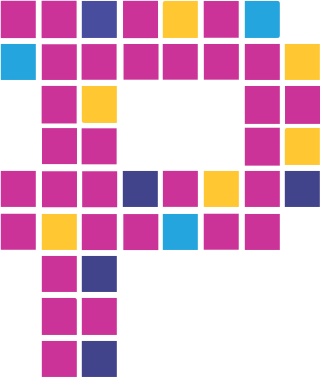




Deja un comentario