«No hay nada como un sueño para crear el futuro».
Víctor Hugo
Sin dudarlo, o mejor, como sosteniéndolo, creo que Bogotá es la madre de las experiencias. Esa capital fría y extraña como el vientre del pez que se tragó a Jonás, ha hecho de los hombres individuales, hombres masivos. Cuántos han triunfado en esta ciudad y también cuántos han caído al fondo. Hay cosas que nunca se sabrán, cosas que pertenecen a la vida y no a los medios de comunicación. Esta ciudad devora hombres. Es el lugar donde no se entienden las razones para vivir. Dios parece llorar acá, porque la lluvia rara vez cesa. Junto a eso, encuentro fea esa cultura de paño gris que permea todo el ambiente. Aunque esta capital es como cualquier otra. La gente es vertiginosa. Todo es azaroso. La competencia es tan feroz como un león acechando una presa.
Y cuando digo que no son claras las razones para vivir, no me refiero a que carece de mar o de montañas, sino a que la gente vive con pensamientos escatológicos. Muchos viven como si fuera el primer día de su existencia; otros desahuciados por la sociedad, presienten ese mismo día como uno final. Yo misma fui enjuiciada por un hombre. Por primera vez experimenté el infierno en mi propia carne. Antes ese mismo infierno lo escuchaba de boca del párroco cuando predicaba sobre el asunto con gran pasión. Ahora he confirmado que el infierno es mi prójimo.
***
¿Qué pasó y cómo pasó? de verdad, ¿quieren saber qué pasó? Yo no tengo reparos en decir las cosas como son, con tal que se entienda que cuando se habla, una vida se está vaciando y otra se está llenando. Recuerdo muy bien que ese día soleado tomé el taxi en el norte, exactamente por la carrera 73. Para mí era un evento nuevo tomar un taxi, pues venia del Putumayo; bueno allí viví la mayor parte de mi niñez, o lo que llamo niñez, porque no sé si la tuve, porque mamá era muy sugestionable y desde pequeña yo ya tenía que hacer cosas de grandes. Me refiero a cocinar, cuidar de mis hermanos, y sostener un peso de responsabilidad que no entendía.
Desde que tengo conciencia las reglas quedaron claras desde el principio: debía obedecer a mamá. Ese era el requisito, y fuera de eso no había cuestionamiento. Yo esperaba tener 18 años para ser libre, pero cuando los cumplí nada pasó. Solo eran ideas preconcebidas. Nuestra casa no era grande. Conservaba un diseño como el de todas: una sala, cocina, baño, patio y dos cuartos. Lo que más me gustaba de ella eran las plantas y los animalitos que mamá había traído para que nosotros nos entretuviéramos. Sinceramente, yo fui la primera hija de un matrimonio que resultó ser un engaño. Cuando mi madre se casó con Mariano Torres, un agricultor disciplinado y con algo de dinero, resultó embarazada de Antonio García, un hombre que calentándole la oreja a mamá, se la llevó de la casa, y la abandonó.
Ahí descubrí que hay gente que hace el mal, solo por el gusto de hacerlo. Hombres que piensan con las hormonas. Claro, ellos no salen embarazados, pero embarazan con el daño que hacen. Yo aún hoy en día le pregunto a mi madre, quien es mi verdadero padre, pero ella me saca por la tangente. No sé si por vergüenza o por venganza, porque si lo supiera, seguro lo buscaría hasta en el último lugar. Quizá el peor castigo que pueda infringir una persona a otra es borrarle la imagen de su progenitor. Siempre quise tener un papa para decirle: “Papa te traigo las chancletas” sobarle la barbita y decirle: “Papito hermoso, quiere un café o le compro el periódico”.
En fin. Yo nací, luego siete hermanos después de mí, todos, sin excepción, de diferente papá. Pasado algunos años y en un juego que nos parecía divertido, tratábamos de buscar rasgos de mamá en nosotros, pero nada parecía encajar. A mi hermano menor, Carlitos, le costaba creer que a mamá le decían en el pueblo “La gallina calentona”. Primero, ignoraba por qué, y quizá en está ocasión la curiosidad juvenil le falló, y segundo porque no quería que le desbarataran esa imagen que se había formado de una mamá tierna, luchadora, que daba todo por sus hijos, al menos cuando no tenía a un hombre a su lado.
***
Dentro del taxi que abordé en la carrera 73 en Bogotá, tuve tiempo para pensar estas cosas, ya que me faltaba trayecto para llegar a mi destino. Y allí, por primera vez experimenté lo que mi madre alguna vez sufrió cuando su vida estaba en manos de los hombres. Fue un algo, que al pensarlo bien, es muy extraño. Porque decían antiguamente que si los padres comían uvas a los hijos les salía dentera. Pero fueron ellos los que se tomaron el zumo, los que se comieron las pasas, los que se embriagaron con el vino y es – ¡diablos!, ¿por qué?- a nosotros los que nos da nausea, o sea, los que pagamos las consecuencias. Nunca lo pensé. Y no me refiero a espíritus, ni a maldiciones ni a mala suerte ni ninguna de esas cosas. Solo que creo que compartimos el destino con ella, es decir, su tipo de suerte. No solo nosotras las mujeres, porque somos tres, sino también los hombres, porque son cuatro más. Ya lo dije, todos de diferente padre. Y ella ya lo presentía. Las mamás tienen ojo para eso. Por eso es que mamá Gabuchita, siendo nosotros muy pequeños nos llevó donde un Chaman, allí en la frontera de Putumayo con Ecuador. Ella quería que nosotros tuviéramos un destino diferente. Siempre creía que su vida era una maldición. Pero no así sus amantes, quienes hacían de ella una bendición sexual.
Mientras caminábamos con ella, yendo hacia el curandero, y aferrados de la mano, nos decía que el hombre tenía poderes; que era efectivo; que trabajaba con Jesús de Nazaret. Y al escuchar que amaba y servía al divino niño entonces fue cuando yo sentí confianza. Ella nos dejó ahí y no sé porque razón se ausento del lugar. Me acuerdo que entramos a un cuarto semi oscuro, iluminado sólo con una lámpara de petróleo. El hombre, que olía como a la yerba de ruda, nos hizo esperar y luego entramos uno por uno. La primera era yo. Tenía solo 9 años. Y en esa edad ya sabía cómo defenderme identificando lo malo de lo bueno. Pasé primero. El hombre me hizo sentar en una camilla improvisada con guaduas y esterillas, aunque tenía una colchoneta, donde decía, se acostaban los pacientes. Luego me dijo que me quitara la ropa. Como él había dicho que amaba también al divino niño, me sentí confiada. Me quité la ropa, aunque no toda. Él me enfatizó que debía también quitarme los calzoncitos. Sentí vergüenza, porque no quería que el divino niño me viera desnuda. Al final accedí y me acosté donde el señor me dijo que lo hiciera.
Luego, el hombre me dijo que tomara una copa de una bebida color gris. Él no la probó, sino que la preparó y me la intentó dar. Pero está vez le dije que no. Entonces mientras estaba acostada me hizo abrir las piernas, porque me aseguró que el tratamiento sería efectivo si solo obedecía a lo que me proponía. Cerré los ojos y sentí algo caliente que rozaba por mi ombligo y mis partes. Sentí miedo, porque algo me decía que aquello no estaba bien. Pensé que era un gusano de pollo, sentí asco, pero luego escuché una voz interior que me decía “¡Huye!, ¡huye!, sal de ahí”.
El hombre al notar que yo respiraba intensamente, me tomó de la mano muy fuerte, e intento introducir con fuerza esa vara caliente entre mis piernas. Pero yo grité y dije “¡Divino niño!, ¡divino niño! ¡Ayúdame!”. De inmediato entró mi hermano que tenía siete años, y con una estatua de una virgen María que tenía cara de todo menos de virgen, se la puso en la cabeza y solo así el hombre me soltó y salimos corriendo para nuestra casa. Demoramos dos horas en llegar, porque nos escondimos entre los árboles, caminamos al borde del río, buscando los caminos que conocíamos. Pensamos que el hombre ese iba a hacerse de sirvientes para perseguirnos, y curarnos con esa vara caliente que yo vi por primera vez y que me aterrorizó su poder.
Al llegar a casa, mi madre nos sintió muy callados. No preguntó nada, porque confiaba en el hombre. Ella misma había ido a dos de sus secciones curativas, y cuando regresaba, notábamos su rostro diferente. No un rostro más simple, sino uno como el que tienen esas personas cuando parecen haber visto algo impactante. Entramos al cuarto y nos pusimos a rezar toda la noche. Estábamos tan asustados, pero al otro día, sabía que el tema se nos iba a olvidar. Éramos tan pequeños, el mundo recién nos atropellaba y recién empezábamos a experimentar la complejidad de vivir.
***
Ahora que lo recuerdo bien, no paro de llorar. La otra vez vi en la televisión un programa infantil, donde los niños hacían preguntas absurdas. Pero uno de ellos me dejó pensando. Incluso cuando iba en ese Taxi, el conductor que tenía un gran mostacho, no sé por qué me preguntó lo mismo: “cuándo se pierde la inocencia, ¿a dónde se va? Solo veía por la ventanilla luces y edificaciones muertas en la capital. Cerré mis ojos y por un momento mi mirada se quedó fija en un sueño. Ahí fue donde entendí algo tan claro, como si hubiese sido una epifanía.
Fue cuando mamá Gabuchita sufría de esos fuertes dolores de cabeza. Se quejaba constantemente. Por eso no podía trabajar y por eso es que nos faltaba en ocasiones la comida. Yo quiero ser sincera. Si comíamos, pero no la comida necesaria para crecer sanos, sino una comida de engorde. ¿Qué cuál es esa comida? Pues esa que hacia mamá Gabuchita, que consistía en caldo de carne acompañado de unos señores plátanos, y no era ni uno, ni dos, sino tres plátanos cocidos enteros, que ella ponía, para que, en su decir, nos pesara en el estómago y así no pidiéramos más comida durante el día. Igualmente cuando hacía frejoles nos atosigaba de yuca y de papa. Gabuchita hacía lo que podía. Yo entendía su intención.
Entonces debido a sus migrañas, un médico sabía ir a la casa. Lo extraño es que el médico se quedaba a cuidarla todas las noches. Casi como si fuera un galeno de esos privados, que con tan solo un estornudo ya están corriendo a sobarte el pecho. Él se quedaba y a mamá le daban muchas convulsiones durante la noche. Gemía como si algo no la dejara respirar. Su puerta estaba cerrada, así que con mis hermanos aprovechábamos la noche para ir a rezar y pedirle al divino niño que sanara a mamá. Al otro día el médico salía sin despedirse, pues se iba demasiado temprano, casi al canto del gallo.
El galeno, que era de apellido Contreras, creo hasta el día de hoy que era un hombre demasiado bueno, pues cuando se quedaba toda la noche cuidando a mamá, a la mañana siguiente podíamos comprar leche y huevos. Dábamos gracias al cielo por un ángel que ahora nos visitaba y que se preocupaba por mamá y que además le daba algo de dinero extra. Y así cada noche. No sé porque a mamá le duraron tanto esas migrañas. Fue casi seis meses. Y el hombre se aguantó todo ese tiempo al lado de mamá. Mi hermano menor, en una ocasión cuando el médico vino a media noche y entrado al cuarto de mamá, había dejado la puerta semiabierta, comenzó a mirar como él sanaba a mamá. Parece que aparte de ser estudiado, o sea de haber ido a alguna universidad, también conocía de medicina natural, porque hizo que mamá también se quitara la ropa, y está vez que lo hacía, mamá sonreía y parecía que todo estaba bien.
***
Estos recuerdos son, los que ahora que voy en este taxi, me mantienen viva. No conozco a nadie tan bien como mis recuerdos. Creo que si no conociera un hombre de verdad en esta capital, podría vivir con mis pensamientos toda la vida, sin derecho a quejarme. Baje la ventanilla del auto, y palpe este viento tan frío. “es muy frio” le dije al conductor. “así es, ponga cuidado, puede pescar algo grave” me dijo en un tono muy coloquial el conductor del mostacho.
Yo siempre había escuchado hablar de la capital. Decían que acá la vida era diferente; que las personas vivían con otra forma de pensar y de actuar. Y vaya que diferente. Mi error fue haber tomado un taxi a esa hora de la noche, aunque no era tan tarde. Solo que ese día llevaba un vestido rojo que me había regalado la Señora Marlene, mi patrona. Su hija se había muerto hace años y al tomarme aprecio, abrió una bodega donde tenía todos los juguetes, vestidos, cuadernos, y otros elementos de su hija Margarita. Me miró, tomó un vestido rojo y me dijo que me lo midiera. Me lo puse y me dijo “Lléveselo puesto si le queda”. La verdad me sentí como una reina. Como una reina virgen. Di un par de vueltas en el cuarto y la señora se puso a llorar. Así que, sabiendo de qué se trataba su pesar, salí rápido de la casa de la señora para irme hacia mi casa en Kennedy.
Si mamá Gabuchita, pensé, me hubiese visto con este vestido, se alegraría completamente, porque diría “vaya que estas prosperando, te ves linda” y que no daría yo para que ella se sintiera feliz. La vida no le había dado felicidad, le había dado hombres que la dejaron embarazada, embarcada y otros hadas. Me despedí, tome el taxi, y le rogué al conductor que pusiera el taxímetro porque tenía contado 10 mil pesos para pagar. Como si fuera una persona muda, pero que oía, hacia todo lo que le pedía. Me emocioné. Le pedí música y me la puso, también bajo la ventana al nivel que le dije. Y en los semáforos silbaba como para entretenerse un rato. Yo conocía un poco la ruta a casa, pero como Bogotá es tan grande, el señor escogió otro camino para llegar más rápido. Sí, eso fue lo que me dijo.
Confiada en que como conductor iba a escoger la mejor ruta, no cuestioné. Pasamos algunas avenidas, las luces de la calle se encendían, se apagaban. Y me dormí parcialmente. Después de 12 minutos del auto andar rodado, se detuvo bruscamente en un paraje y escuché que el seguro de las puertas se disparó. Me desperté y al preguntarle al taxista sobre lo que pasaba, sentí un fuerte golpe en mi cabeza que me hizo perder el sentido. El hombre de aproximadamente 45 años de edad, también con conocimientos de medicina natural, me rasgo el vestido rojo, bajo mi ropa interior y me introdujo su vara caliente entre mis partes. Yo solo tenía 15 años. No conocía la ciudad ni la gente, porque ambos son uno solo. Su fuerza para conmigo me desgarró a tal punto que comencé a emanar mucha sangre por mis piernas. El dolor era intenso pero no podía gritar porque estaba muda. El hombre no decía ni una sola palabra. Hasta el día de hoy ando pensando si acaso esa persona no hablaba o simplemente con el hecho de no hablar ya estaba violando mi inocencia.
Fueron veinticinco minutos infernales. Era de noche y llovía en Bogotá. Parecía que Dios lloraba conmigo. Y el pantano que se levantaba con la lluvia, parecía que aplaudía al hombre que me robaba la inocencia aquella noche bogotana. El hombre era como el clima, frio. No hacía gestos de placer, ni de sadismo, solo parecía querer dañarme. Y lo logró. Estaba tan indefensa que todo era inútil. No pregunté en ese momento sobre dónde estaba Dios, sino que lo que se me vino a la mente fue preguntar sobre dónde estaba el diablo, para que se llevara a este engendro suyo.
Era una bestia que con una sola mano hubiera podido destrozarme. De su pecho colgaba un escapulario de la virgen, y del espejo delantero colgaba una imagen del divino niño. Cuando lo vi ahí, supe que él estaba conmigo, de que no me dejaría sufrir más de lo que podía soportar, así que le dije al niñito que no mirara, que por favor volteara su carita rosada hacia otro lado, que no viera el accionar de los hombres. Mis lágrimas caían. Quiero ser sincera, mitad por miedo y dolor y mitad por la maldad de las personas.
***
Yo crecí en el Putumayo rodeada de pájaros, animalitos, y otros niños que también querían jugar en bicicleta conmigo. Pensé que todo el mundo era así, por eso sonreía ante la vida y la acepte sin condiciones. En Bogotá la gente ha perdido un paraíso que no anda buscando. Cada cual tiene un infierno propio que trata de calmar con la violencia, la injusticia y con el viejo lema ese del “sálvese quien pueda”. No sé quién inventó esas palabras raras, tampoco sé cuándo el hombre dejó de ser hombre para convertirse en bestia.
Pasó casi cuarenta y cinco minutos y el hombre me dejó en la dirección que le había dado. Me bajé sin mirarlo. Temí que acelerará y volviera a ensañarse conmigo. “Toma le regalo” me dijo. Al ver, supe que era la estampa del divino niño. “Creo que te gusto mucho, porque solo lo mirabas a él”. La cogí con mis manos, pero al intentar taparme con la mano derecha la imagen rodo por una corriente de agua que pasaba por el ande y se perdió por el alcantarillado. El hombre aceleró y no nada pude hacer sino entrar a mi casa. Ya había llorado todo un río.
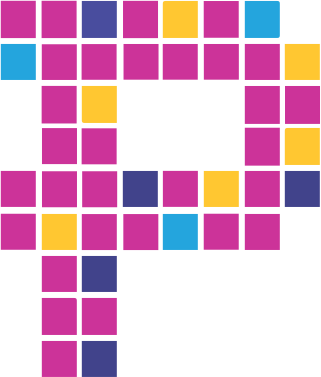

Hola. Te invito a seguir mi blog ciudadbastian.wordpress.com/2014/08/24/y-donde-quedaron-las-ladronas-de-sonrisas/
Me gustaMe gusta
Reblogueó esto en EPÌGRAFE ©y comentado:
Impresionare…
Me gustaMe gusta