«Las ciudades son libros que se leen con los pies»
Quintín Cabrera
Mientras se lee «Renata sin más» (2024), la novela de Catherine Guérard reeditada por la Editorial Tránsito, es inevitable no imaginar a la protagonista bailando como Zorba el griego; danzando por las calles de París como símbolo de libertad; disfrutando la lluvia sobre su piel semejante a Alexis; comprando flores exquisitas, escuchando el dulce trinar de los pájaros, admirar la generosidad del sol, ver personas caminar de un lado a otro sin ningún rumbo.
Una instantánea así nos parece una imagen idílica a lo Mary Poppins, una escena romántica e inconcebible para alguien de la ciudad, ¿quién vive así?, y hasta se puede pensar, he ahí una que ha perdido el juicio, pero tratemos de comprender la situación que nos plantea Catherine Guérard en su novela, porque desde Diógenes de Sinope, pasando por Robert Walser, hasta Joe Gould, el mundo ha dado espíritus singulares con sus propios conceptos de libertad y/o felicidad, y estas figuras son tolerables. ¿No dijo el sobrino de Óscar Wilde, como metáfora, que para vivir y escribir hay que ser un caballo salvaje?
Si no fuera así, sería dificilísimo entender en que consiste esa eudemonía o felicidad sembrada por los filósofos griegos en los espíritus humanos y entre las artes, o de qué se trata vivir cada día a día como si fuera el último. Así que la protagonista de esta novela, una tal Renata (después resolveremos el nombre) actúa en consonancia con sus pensamientos, pues al decir «hablo como una que acaba de salir de la cárcel», está manifestando más que palabras, un estado anímico; más que una declaración idílica, un manifiesto existencial; más que una frase, un deseo a convertirse en proyecto, y esto es lo que mantiene en vilo al lector.
Y sin duda, así empieza todo. Una buena mañana, esta mujer, de la cual no sabemos nada a ciencia cierta, decide renunciar a su trabajo para hacer dos cosas que, según ella, son la libertad: sentarse en una banca y escuchar el canto de los pájaros. Luego de recibir su liquidación y hasta de intentar retenerla con regalos (le ofrecen un televisor, un pájaro enjaulado y cinco horas libres) inicia su camino hacia ninguna parte; deambula como paseante por calles que la llevan y la traen a los mismos espacios: el metro, un jardín, una plaza, una tienda; e intenta ir a un cine, a una floristería, a los Campos Elíseos, y otros lugares. En este arte de pasear (o callejear) encuentra un placer singular, libre de toda finalidad y sin alguna responsabilidad de por medio. Emprende todo, sin ton, ni son, como si estuviera embriagada, o como si buscara una felicidad que solo puede existir en el cónclave de su imaginación.
De ahí entonces, que nosotros los lectores, semejantes a descifradores del verbo, tratemos de descubrir qué la motivó a salir del «círculo de la rata» (concepto laboral) para lanzarse a una empresa callejera y dudosa, sin casa, ni pareja, ni familia, ni mucho menos una cama para descansar. Solo se va con un manojo de cartas y cuatro bultos de ropa que pesan tanto como su decisión, porque según parece, «ya no desea trabajar más», ya ha servido casi 25 años a sus patrones, y ahora desea convertirse en una paseante desprevenida que anhela observarlo todo, como si hubiese acabado de nacer o salir de la cárcel.
¿No es esto algo muy a lo Bartleby el escribiente, o a lo Josef K en El proceso? Es decir, una apuesta bastante arriesgada y de fe echar a caminar sin más, buscar las bancas, los pájaros, el silencio, los portales. Por eso cuando la patrona le pregunta a dónde irá, ella solo responde que al banco de un parque. «Al banco de un parque, inquirió la señora, menudo disparate, trabajar, hay que trabajar, dijo, aquí o donde sea, pero trabajar». Y la mujer responde: «Trabajar para qué, con el dinero metido en una caja y siempre encerrada entre cuatro paredes que aborrezco, existen las puertas, y están hechas para salir». Y nada se resuelve porque la suerte ya está echada en ambas partes.
Esta historia aparentemente sencilla, compuesta en 1967 por Catherine Guérard, estuvo nominada al premio más prestigioso de Francia, el Goncourt, sin llegar a ganarlo. Algo que ya dice mucho del libro, a pesar de la poca información sobre la autora, quien, según parece, guardó un misterioso silencio después de publicar la novela, dejando a sus seguidores una estela de especulación sobre su destino. Lo concreto es que esta obra literaria puede ser una semblanza de un anarquismo antisistema insufrible (¿el fin de la esclavitud del trabajo?), o quizá una metáfora de esa libertad tan defendida por los franceses en sus revoluciones. Y si creemos que trata de esto último, el asunto es seriamente problemático, porque ¿qué entiende la protagonista por ser libre? ¿Quién la convenció de tamaña decisión de renunciar a un pájaro en mano, para irse tras cien que vuelan? ¿Por qué sentarse en una banca? ¿Cuál es la razón?
Catherine Guérard, la autora, nos toma de las narices y nos conduce por una historia, sin duda, influenciada por Samuel Beckett, o por esa obstinación de persistir en una narración a pesar de su decadencia, creada, eso sí, con una sencillez de lenguaje en todos sus giros y escenas. Y también ahí se intuye el aire de «Las criadas» del dramaturgo francés Jean Genet, donde dos sirvientas aman y odian a su patrona, pero sobre todo, reniegan de su condición servil y buscan liberarse a toda costa. «Renata sin más» es una obra de un párrafo dantesco con un solo punto al final, pero eso no debe exasperar a nadie (o al menos hasta que se tome el ritmo de la narración), porque una lectura atenta nos permitirá saber que cuando la autora usa las comas en exceso, lo hace para transmitir el flujo del pensamiento de la protagonista, y eso nos deja respirar un poco; y cuando insiste en tratar las mayúsculas está explayándose en monólogos interiores y ahí sí que la música fluye. Estos detallen (y otros) nos permiten considerar que estamos frente a un diálogo fluido, tal como al hablar nadie usa puntos, ni punto y coma, ni signos de interrogación, ni exclamaciones.
Estas podrían ser las claves estructurales para su nominación al premio Goncourt y el Renaudot, cuyo estilo fue sumamente transgresor para la época, ya que en palabras del prestigioso crítico literario François Nourissier «Catherine Guérard ha escrito una novela que desafía la imitación y desalienta la comparación», corroborando así el influjo de una autora que nos deja pistas en el libro para descubrirla, pues cuando dice en la primera página «Para François» se refiere a François Mitterrand, el futuro amigo (o amante) que dirigiría Francia 14 años después, y esto no es especulación, pues la historia común y este diálogo lo ratifica: «Qué fue lo que me contaste un día sobre un embajador, ah sí, exclamó la señora, decía que un embajador de Francia la había amado con locura».
Pero redondeemos al asunto, regresemos al tema central de la novela, porque esta ex trabajadora cree que la libertad es como el aire. Nadie, para respirar, tiene que explicar en qué consiste el oxígeno, aun así, ser libre (detalle ignorado por la protagonista) está secundado por la frase «bajo su propia responsabilidad». Aunque esto es lo de menos, ya que en su condición de francesa ha renunciado a la mala fe de verse como algo que no es: una empleada de servicio, y empieza a mirarse a la luz de sus pensamientos: «Yo me decía, a dónde vas a ir, a qué calle, todas las calles son tuyas, y pensé, es verdad, todo es mío, el espectáculo, el aire, el ruido, la gente que habla».
Con esta resolución tan obstinada, podríamos pensar en la patología de la «paseante», la «flaneur» o callejera que vaga y deambula sin rumbo, sin objetivo, abierta a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. En efecto esa es la actividad predominante, y por eso insiste en despedirse de los conocidos, pero todos, literalmente, le preguntan si renuncio porque aspirará a otro trabajo. «No busco otra colocación, contesté, voy a vivir sin trabajar». Y ahí es donde se desata el caos, ya que la protagonista sobrepone la libertad al empleo formal, y cree que lo normal es que la gente viva como quiera. Aquí es necesario hacer un alto y preguntarnos, ¿qué leyó la mujer? ¿En defensa de la ociosidad de Stevenson? ¿El derecho a la pereza de Paul Lafargue? ¿La náusea de Jean Paul Sartre? Unas cartas de un tal Paul, que jamás se leen, pueden contener la clave de esta decisión tan temeraria.
Como sea, para lograr sobrevivir a su nueva vida de paseante, al bombardeo sistemático de preguntas sobre su situación, debe mentir. Solo así mantiene a raya a los que cuestionan incesantemente su decisión de ser libre contra todo pronóstico. Porque su curiosidad es temeraria. Desea saber cómo se llaman los árboles, de qué forma se llega a un jardín, por qué la gente no disfruta el sol o la lluvia, cuál es la razón de acumular dinero, y otras inquietudes más, las cuales, no son respondidas por nadie, pero en sí, son las ruedas que la mueven a vagar de un lado a otro.
Y una leve sospecha aflora, y es, que, a causa del consumo de regaliz, es posible que la protagonista padezca algún enfermedad terminal o un serio problema hormonal que debe controlar de cuando en cuando. Si esto fuera cierto, sería razonable el abandonar todo por nada, o por una nada sin significado para nadie, pero sí con mucho sentido para ella. A lo mejor no quiere morir sin sentir la vida a plenitud, sin gozar de los pequeños placeres que produce caminar sin propósito en una ciudad. Aunque pronto surgen los choques citadinos que amenazan su libertad: las preguntas de las personas que encuentra a su paso la exasperan, las profesiones le causan desazón, las prohibiciones vértigo, y el deseo de la gente de hacer algo con ella, o al menos, tratar de encausarla, le producen aversión. Sin más, descubre que el mundo no es lo que debería ser, y por eso cree que las personas no son libres verdaderamente. «¿Qué pasa -cuestiona-? Es que hemos nacido para vivir condenados».
Finalmente, nos enteramos que la protagonista no tiene nombre, lo cual es una tragedia narrativa, sin embargo, ella se autonombra como las cosas que conoce a su paso: Señora Manzano (por una manzana), Renata (por una dueña de un hotel), Renata Baccara (por una rosa), Renata del río (porque desea ver las aguas fluir). Amélie, y hasta Adele. Su final (y el final de la novela en sí) será tan misterioso como el comienzo, pues nunca se entiende por qué ella, igual que los girasoles, quiere ir en dirección al sol, y camina como anticipándose al arte posmoderno de disfrutar la ciudad a paso lento. Según se resume, ella no quiere atarse a nada ni a nadie, y quizá viaja hacia Birdland, al país de los pájaros y el sauce llorón que la comprende en su anhelos de ser libre y feliz; lugar donde puede estar Paul, el hombre de las cartas, o ese François que jamás le correspondió en el amor.
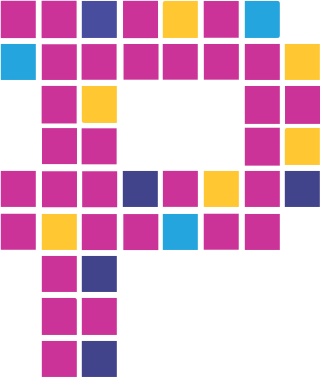



Diego. Me has puesto en la tarea de caminar mis calles tras Renata, como he recorrido y desandado mundos tras mujeres y su imaginario. Me sorprende tanto como una chica Caleña, La Divindiana» a quien aprendí mil vericuetos urbanos y quince sin contar vericuetos mentales, desde allí saltó, bailó desde la calle de la charanga santa a inventarse un mundo propio, aún anda perdida y tan cuerda como esa lucidez que nos vigila desde la oscuridad.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Querido Guillermo. Cada vez que pasa por mi blog, siento una energía especial, y más, sabiendo la calidad de narrador que ud es. Claro que si. Fue inevitable no leer esta novela francesa y no pensar en sus personajes femeninos, que deambulan por varias ciudades de Colombia. Creo que su blog Grano Rojo es uno que leo con fruición. Saludos.
Me gustaLe gusta a 1 persona