«Con manos temblorosas, hice una pequeña brecha en la esquina superior izquierda… ensanchando un poco el agujero, inserté la vela y miré dentro»
Howard Carter
Una de las oraciones más bellas y excitantes de todo el siglo XX fue, sin duda, la proferida por Howard Carter detrás de un pequeño agujero abierto en la entrada de una tumba egipcia, aparentemente intacta: «Veo cosas maravillosas». Repasar esta frase, como un bello ejercicio mental, genera suficiente emoción y duda sobre qué vio realmente este arqueólogo amateur, luego de casi una década de buscar algo improbable debajo del polvo y el canículo sol del Valle de los Reyes.
Hasta ese momento, solo se sabía que aquel dibujante inglés y asistente provisional de arqueólogos (contratado por su experiencia en hierografía y caligrafía egipcia), buscaba una tumba intacta de un faraón. Por supuesto, la mera idea generaba risa entre los círculos egiptológicos, y en su contra corrían voces de cinismo que aseguraban que no había ya nada por descubrir, o no al menos en ese árido valle olvidado por la historia y los hombres.
Y aquellos detractores decían aquello con razón de causa, pues estaban cansados de comprobar que del Egipto antiguo solo quedaba la gloria, sin más evidencia que el despojo y la destrucción histórica, además, henchidos con su ciencia arqueológica, que les impedía ver más allá de sus reglas profesionales una nueva forma de buscar el pasado.
Sin embargo, Howard Carter, el hombre, solo seguía su intuición y las pistas históricas dejadas en un pequeño fragmento de una copa donde se registraba un nombre, hasta ese momento, desconocido: Tut-Ank-Amón. ¿Pero quién era este personaje, que ni en Luxor, ni en Tell-Amarna tenía un registro en el panteón de los faraones clásicos? Preguntas que iban y venían en la mente de este aprendiz de arqueólogo, quien sin desanimarse por no ser un sistemático de la ciencia arqueológica, ni ser conocido por hallar algo valioso o importante que le asegurara la entrada a un club de buscadores de tesoros, consentía la idea de que no todo estaba descubierto.
Solo fue hasta el 4 de noviembre de 1922 que el destino le tenía preparado una cita con la historia y la perseverancia, ya que un pequeño escalón, encontrado por uno de sus ayudantes egipcios, se convertiría en una escalinata hacia la gloria y el esclarecimiento de un episodio de la historia del antiguo Egipto, aún no resuelto: el hallazgo de un faraón perdido.
Así que, emocionado por dos pistas, (un fragmento y una escalinata) limpia con su equipo los escombros que taponan la entrada y efectivamente surge una pared color parduzca, que, sellada, impide el paso y la vista hacia algo, por el momento desconocido.
En excavaciones previas, este arqueólogo aficionado había sufrido los peores fiascos, al anunciar una recámara intacta que, al abrirla en presencia de curiosos y altas autoridades arqueológicas, encontraría solo, para su decepción y la de todos, que estaba habitada por arañas, polvo y vacía. Ahora decide no correr el riesgo de caer en otro descrédito, y por ello no asegura nada hasta no comprobarlo con sus propios ojos o manos.
Una vez limpio de escombros, ingresa por el pasillo que conduce a la tumba, abre un pequeño agujero, mira, y a la pregunta de su mecenas y financista personal Lord Carnarvon de “¿Qué ves?” Carter pronuncia las mayores tres palabras del siglo XX: “Veo cosas maravillosas”.
Con su mirada encontraba una tumba real semi-intacta del periodo de Tell-Amarna, o la época fundada por el faraón hereje, Akhenatón, quien, rebelándose contra la clase sacerdotal de Amón, decide barrer de un plumazo los dioses antiguos para rendirse solo al culto solar de Atón. Acción que no le sería perdonada, ya que su generación borró su nombre de las estelas, registros y sepultando su fama hasta la posteridad.
El descubrimiento realizado era la tumba del faraón Tut-ank-amón, o “La gloria viva de Amón”. Un niño que no sobrepasaba los 20 años y que en su corto periodo de vida había manejado el mayor imperio conocido de la antigüedad. Howard Carter, Lord Carnarvon y el mundo entero se quedarían de una sola pieza. ¿Un niño? ¿Una tumba intacta en pleno siglo XX? Así surge el alboroto de saber quién era, en qué periodo reinó, por qué la historia no lo menciona, qué sucedió con su muerte o quién fue su sucesor directo.
Había más preguntas que respuestas en el ambiente. Y como es lógico, las leyendas comienzan a circular, especialmente aquella de que a los profanadores de tumbas les esperaba el peor de los fines, que no se debía perturbar el sueño eterno de un gran señor del antiguo Egipto, y otras más. Pero tales conjuros no hicieron mella en la curiosidad insaciable de Carter que buscaba la inmortalidad en un descubrimiento de este tipo, y de Carnarvon que divisaba recuperar la fortuna invertida en una excavación cuyo fin parecía satisfactorio.
Al ingresar a la primera cámara comprueban que su interior está lleno de objetos preciosos: camas, aljabas, carros de guerra desbaratados, ajuares, joyas, estatuas, una silla de oro, manuscritos y una infinidad de artilugios que habían empacado junto al faraón niño en su larga travesía por la eternidad. Carter, habituado a conocer las tumbas suntuosas y grandes de los monarcas, sabe que esta primera cámara no puede ser la de un faraón real. Y descubre otra antecámara donde se guardaba lo mejor de los vinos reservados para el rey y sus bacanales. Pero no satisfecho, intuye que algo falta en el lugar, algo contundente. Y dos estatuas imponentes, que custodian una pared sin mucho atractivo, sería la entrada a la cámara real, cubierta de oro desde el suelo hasta el techo.
Carter no duda, y abre otra abertura para ingresar en cuclillas, echar una mirada, y comprobar, efectivamente, que hay una puerta dorada con sellos reales intactos. La adrenalina comienza a correr por sus venas, ya que nadie ha entrado a ese lugar desde hace tres milenios y su apertura es fundamental para develar la historia y también reescribirla. Así comprueba que está en la cámara mortuoria del Faraón, y emprende el trabajo de desbaratar parte por parte el mobiliario mortuorio hasta encontrar lo que busca. Finalmente, logra dar con el ataúd de oro que guarda un diminuto cuerpo, importante para él y la historia.
Y más que un descubrimiento importante, cuya historia la humanidad conoce, y está registrado al detalle en los libros del conocimiento universal, es la hazaña de la perseverancia, de creer en una intuición, en una utopía que llevó a un simple hombre con hechos a demostrar que nada es imposible si es posible creer en sí mismo.
Al final, y esto es un dato que comprobé sin mayor esfuerzo, pero que la egiptología pasó por alto, la silla dorada del faraón no tenía registrado tanto el nombre de Tut-ank-amón, como el de Tut-Ank-Atón, es decir, este niño real era el hijo del Akhenatón, el faraón más despreciado por la historia del antiguo Egipto entre sus contemporáneos.
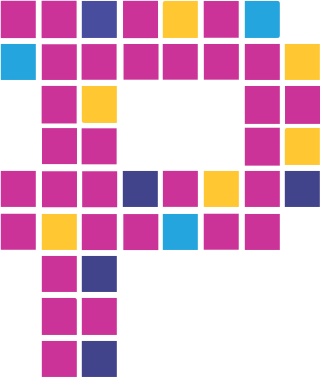

Deja un comentario